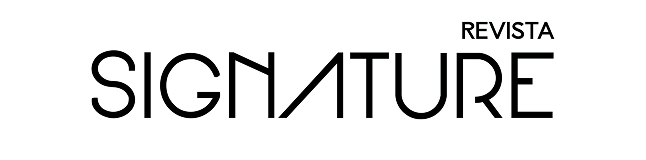La carrera de Adolfo Aguilar atraviesa varias etapas de la televisión peruana sin perder continuidad ni voz propia. Del entretenimiento masivo a formatos más íntimos y reflexivos, su permanencia no responde a la exposición constante, sino a una selección consciente de proyectos que entretienen y, al mismo tiempo, dejan un impacto humano reconocible. En un medio marcado por la velocidad y el olvido rápido, Aguilar ha construido una presencia sostenida, basada más en criterio que en protagonismo.

Elegir proyectos como acto de conciencia
Para Adolfo Aguilar, el primer filtro siempre ha sido claro: que el proyecto funcione, que tenga sentido, que conecte. Pero hay una segunda capa, menos evidente, que ha ido ganando peso con los años: la posibilidad de que su trabajo tenga algún tipo de impacto social, aunque no sea explícito ni grandilocuente.
No se trata de donaciones ni de discursos edificantes, sino de algo más cotidiano: llevar alegría, acompañar procesos de superación, generar espacios donde otros se sientan vistos. En ese gesto aparece una comprensión madura del rol público: el entretenimiento también puede ser una forma de cuidado.
Con el tiempo, esa conciencia lo ha llevado a una decisión poco habitual en figuras televisivas consolidadas: abrir su intimidad, compartir no solo logros, sino frustraciones, relaciones, dudas. No como exhibición, sino como posibilidad de identificación. No desde el ejemplo, sino desde la humanidad compartida.

Conducir como ejercicio de escucha
Quien observa a Aguilar conducir nota algo que no siempre se valora en televisión: su disposición a escuchar. Su trabajo nunca se pensó desde el protagonismo, sino desde la mediación. Ser un canal. Un puente.
Esa lógica tiene raíces teatrales. Como actor, entiende que el foco no siempre debe estar en uno mismo. En la conducción, esa idea se traduce en dejar espacio al otro —al invitado, al compañero, al equipo— para que se despliegue. Polizontes fue una escuela temprana: allí el entrevistado era siempre el centro, y el conductor, un facilitador.
Esa ética del escenario genera algo que el público percibe, incluso sin saber nombrarlo: un clima de trabajo honesto, colaborativo, sin competencia interna. Un ambiente que se transmite y se siente.


Honestidad como estética
En un medio donde la imagen suele convertirse en moneda de cambio, Aguilar ha optado por una relación distinta con la exposición. La palabra que utiliza es simple, casi incómoda por su claridad: honestidad.
Presentarse como es. Decir lo que piensa sin necesidad de agradar a todos. Con los años, y con ayuda profesional, el peso del “qué dirán” ha ido perdiendo relevancia. Esa liberación tiene un efecto visible: menos preocupación por la apariencia, más atención al contenido.
Aquí, la estética no desaparece, pero deja de ser una máscara. Se vuelve consecuencia, no objetivo. La ética precede a la forma. Y en ese orden hay una tranquilidad que no suele verse en pantalla.

La permanencia como gesto humano
Cuando se le pregunta por el legado, Aguilar se desmarca con una frase que rompe cualquier expectativa solemne: no cree demasiado en esas cosas. No niega que sea bonito ser recordado, pero no persigue esa idea.
Si algo quedara, le bastaría con algo mínimo: una sonrisa. Saber que alguien lo recuerda con ligereza, con afecto, con la sensación de haber pasado un buen momento. En esa respuesta hay una clave de toda su trayectoria: no confundir trascendencia con grandilocuencia.
Quizá ahí resida la razón de su permanencia. No en la acumulación de hitos, sino en una forma de estar que no busca imponerse. Adolfo Aguilar ha entendido algo esencial en la cultura popular: a veces, lo que más permanece no es lo que se anuncia, sino lo que acompaña.
Escribe: Nataly Vásquez