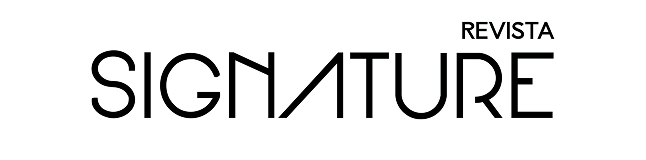El silencio no siempre es ausencia; a veces es un idioma que nadie enseñó a hablar. En consulta, las palabras tardan en llegar no por falta de historia, sino por falta de permiso para sentir. Entre la velocidad del día a día y emociones que no logran tomar forma, la psicóloga Talía Herrera observa un malestar transversal: generaciones que aprendieron a funcionar antes que a escucharse. Su mirada no se posa en el síntoma aislado, sino en el clima emocional que lo sostiene, donde niños, adolescentes, adultos, parejas y familias comparten una misma dificultad —habitar lo que sienten— en un mundo que exige rendimiento constante y convierte la emoción en un lujo, o en una amenaza.

Cuando no hay pausa, tampoco hay emoción
En consulta, la escena se repite con variaciones mínimas. Personas que funcionan, cumplen, avanzan. Pero no logran responder una pregunta básica: ¿qué estás sintiendo? La incapacidad de reconocer y nombrar las emociones no es un detalle menor; es el inicio de una cadena de confusión interna donde regular, comprender o comunicar se vuelve casi imposible.
La vida contemporánea —hiperproductiva, acelerada, siempre disponible— ha ido borrando los márgenes del descanso. Los adultos trasladan el trabajo al celular; los adolescentes llenan sus días de actividades; los niños aprenden temprano a no detenerse. Y sin pausa, no hay registro emocional. Sin registro, no hay elaboración.
A esto se suma una narrativa social insistente: todo debería estar bien. Verse bien. Funcionar perfecto. El dolor, la tristeza o la incomodidad quedan fuera de escena, como errores que hay que corregir rápido. Las redes sociales amplifican esta coreografía de felicidad permanente, y el costo suele pagarse en ansiedad, culpa y desconexión emocional.
La paradoja —dice Herrera— es clara: no se sana esquivando lo que duele. El bienestar no se construye negando la tristeza, sino atravesándola con sentido. Aprender a sentir no es retroceder; es, muchas veces, la única forma de avanzar.


La pareja como espejo de lo no dicho
En la terapia de pareja, el conflicto visible rara vez es el verdadero protagonista. Las discusiones cotidianas suelen ser apenas la superficie de historias emocionales más profundas: formas de amar heredadas, miedos antiguos, creencias silenciosas que se activan en el vínculo.
“No soy suficiente”, “si bajo la guardia me pierden”, “no puedo depender”. Estas ideas no siempre se verbalizan, pero se filtran en el tono, en el reclamo, en la defensa constante. La pareja, entonces, no discute solo por lo que ocurre hoy, sino por todo lo que eso despierta.
Desde esta perspectiva, el paciente no es cada individuo, sino el vínculo mismo. La terapia no busca culpables ni biografías exhaustivas, sino aprender a comunicarse de otra manera: escuchar sin atacar, hablar sin invalidar, pensarse como equipo y no como partes enfrentadas.
Por eso, muchas veces, la terapia individual acompaña el proceso. Hay heridas que necesitan un espacio propio para no interferir en la relación. Cuando ese trabajo ocurre —adentro y entre— algo cambia: la pareja deja de defenderse y empieza a elegir, conscientemente, cómo quiere vincularse.

Familias que heredan silencios
Trabajar con familias implica entrar en sistemas complejos, donde cada gesto tiene historia. Roles que se repiten, emociones permitidas y otras que no, silencios que se sostienen por generaciones. Nada de eso apareció por azar.
Herrera no propone desarmar la identidad familiar, sino comprender su mapa emocional. Mirarlo con más conciencia y menos culpa. Entender qué se estaba intentando cuidar, qué se evitaba, qué se aprendió como “normal”. Transformar patrones transgeneracionales no significa romper con el pasado, sino elegir con mayor libertad qué se conserva y qué se suelta.
Muchas familias se forman desde una intención amorosa, pero viven en automático. Actúan desde lo conocido, no desde lo elegido. El trabajo terapéutico introduce una pausa incómoda pero necesaria: ¿la forma en que estamos hablando, reaccionando y sintiendo es coherente con la familia que queremos ser?
A veces, ese proceso requiere también espacios individuales. Cuando lo personal pesa demasiado sobre lo colectivo, atender ambas dimensiones permite que la familia no solo entienda su historia, sino que empiece a escribir una nueva.

Adolescentes: pertenecer sin desaparecer
En la adolescencia, la hiperconectividad convive con una profunda desconexión interna. Likes, mensajes y pantallas no garantizan pertenencia. En este escenario, la herramienta terapéutica más potente no es una técnica, sino el vínculo.
Que un adolescente sea escuchado sin juicio, mirado con atención plena, durante cuarenta y cinco minutos, puede ser una experiencia inédita. Y transformadora. Alguien disponible emocionalmente enseña, sin discursos, que la conexión es posible.
Validar no es aprobar todo. Es intentar comprender. Muchos adolescentes viven bajo crítica constante; por eso, un espacio donde la emoción no se cuestiona abre la puerta a que ellos mismos puedan entenderla. Pero el trabajo no termina en el consultorio. La familia sigue siendo el principal modelo emocional.
Cuando padres y cuidadores aprenden a escuchar, a validar, a crear espacios reales de conexión, el adolescente deja de buscar desesperadamente afuera lo que no encuentra adentro. La autoestima se construye ahí: en sentirse visto, protegido, valorado. No en la perfección, sino en el vínculo.
Reforzar lo que funciona, más que señalar el error, cambia la dirección del crecimiento emocional. Desde ese lugar, la autoestima se vuelve más sólida, más propia, menos dependiente de validaciones externas.
Al final, todo vuelve a una idea simple y exigente: sentir no es una falla del sistema. Es el sistema. En una época que corre, produce y exhibe, detenerse a escuchar lo que pasa adentro puede parecer un gesto mínimo. Pero es, quizás, el más radical de todos.
Escribe: Nataly Vásquez